Jaime Fernández Martín
.

Si Herman Melville se levantara de su tumba del cementerio neoyorquino de Woodlawn es probable que se extrañase de la curiosa suerte que ha corrido Bartleby, el personaje de uno de sus relatos más conocidos, Bartleby, el escribiente (1856). De un tiempo a esta parte, en el mundillo literario éste encarna al prototipo de escritor que, después de una carrera productiva y exitosa, un día decide abandonar el oficio para siempre, sin ofrecer explicación alguna. Ejemplos notorios de ello fueron en el siglo XX Juan Rulfo y J.D. Salinger, autores de una breve pero influyente obra. Éste último quiso desaparecer también de la vida pública. El mexicano eludió hasta su muerte la cargante pregunta de por qué no volvía a escribir.
Hasta que se propagó la moda de identificar a Bartleby con los escritores dimisionarios, el autor por antonomasia con el que se los vinculaba era Arthur Rimbaud, quien a los 21 años abandonó la poesía para llevar una vida aventurera por Oriente y África, hasta su muerte en Francia a los 37 años.
Curiosamente, el “síndrome de Bartleby” parece haberse impuesto sobre el “síndrome de Rimbaud”. Enrique Vila-Matas ha popularizado aún más la moda en su libro Bartleby y compañía, en el que refiere los casos de numerosos escritores que desertaron de la escritura, así como de otros que, sin dejar de escribir, rehuyeron la imagen pública.
Pero, como reconoce el propio Vila-Matas, el texto fundador del fenómeno del escritor que abjura de su oficio es Carta de Lord Chandos, publicado por Hugo von Hofmannsthal en 1902. El relato contiene la misiva, fechada el 22 de agosto de 1603, que el joven aristócrata Philip Chandos escribe a su mentor, el filósofo Francis Bacon, en la que le desvela, en tono de disculpa, su propósito de renunciar para siempre a la actividad literaria tras perder “la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre ninguna cosa”. En la carta, Chandos explica detalladamente las complejas razones que le han impulsado a tomar esta decisión.
¿Por qué, sin embargo, Bartleby se ha impuesto también sobre el erudito británico? Quizá porque la aparente actitud irracional del copista se presta más a la arbitrariedad imaginativa que el análisis introspectivo de Philip Chandos, quien atribuye su renuncia a la escritura a una “enfermedad del espíritu” que desmenuza brillantemente en la carta.
A pesar de su título, Bartleby, el escribiente no aborda en absoluto al asunto del escritor que abjura de su oficio. En realidad el relato encierra una profunda crítica a la moral del interés propio, en este caso al amparo de la religión calvinista.
Para empezar, el protagonista no es Bartleby sino el abogado anónimo que le cuenta al lector su estrambótica experiencia con un escribiente al que contrató para el despacho que regentaba en Nueva York. Sin su confesión no tendríamos a Bartleby ni la crónica de su relación con él. Como relator único, es el dueño de su testimonio y del lenguaje en el que lo transmite, razón de más para que leamos cuidadosamente cada una de sus palabras y, dada la conflictividad de la historia y su desenlace, lo observemos con desconfianza.
Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones del cuento apuntan a Bartleby y no a su creador y su elocuencia. El abogado sabe que quien lleva la voz cantante tiene también la última palabra, y que el lenguaje sobrevive al silencio, aunque distorsione el hecho narrado. Por ello se dice que la historia la escriben los vencedores, quienes sólo han de esperar a que sus destinatarios se la crean.

Al comienzo del cuento el abogado, un solterón de unos sesenta años, confiesa que, después de treinta en el oficio, ha conocido a muchos escribientes, por lo que si quisiera, “podría relatar varias historias que harían sonreír a los bienhumorados y llorar a las almas sentimentales”. Quizá pensara en esta segunda clase de lectores mientras redactaba la de Bartleby. Lo único que lamenta es carecer de conocimientos biográficos de éste, un detalle que califica de “pérdida irremediable para la literatura”. Tanto interés por las vidas ajenas choca con la parquedad de datos que ofrece de la suya, hasta el punto de silenciar su nombre.
Pero, además de dar rienda suelta al deseo de lucir sus dotes de narrador, el otro propósito implícito que le mueve a contar la historia es convencerse, persuadiendo de paso a los lectores, de haberse conducido en su relación con el copista como un “alma caritativa”, guiado únicamente por la filantropía, la piedad y la obediencia al mandato de la compasión cristiana hacia el desvalido.
Por poco que el lector escarbe en el relato del abogado, descubrirá que se halla ante uno de los mentirosos más hábiles de la ficción literaria en su tentativa de hacerle creer la versión que ofrece de sus desventuras con Bartleby. Una versión en la que recurre a tretas de leguleyo para ocultar ante su conciencia y ante el lector su cobardía y egoísmo, apelando a sentimientos propios de sermón dominical y a la manoseada caridad cristiana.
Con la astucia que lo caracteriza, al describirse procura hacerlo a partir de la imagen, naturalmente positiva, que otros tienen de él. Así, sus conocidos le consideran un hombre de confianza (“safe man”) y el difunto millonario John Jacob Astor, “un personaje poco dado al entusiasmo poético”, dijo de él que su primera característica era la “prudencia” y luego “el método”. Al citar a este célebre personaje, cuyo nombre “le encanta repetir” porque le suena como “el tintineo con el que el oro llama al oro”, trata de presentarse ante el lector con una pátina de prestigio.
Pese a reconocer que carece de ambiciones y que prefiere el “cómodo recogimiento”, en vez del brillo que puede deparar la actividad pública, expresa su enojo por la pérdida inesperada, como consecuencia de una supresión administrativa, de un puesto vitalicio, poco complicado y bien remunerado: el de secretario de la Corte de Derecho Común.
En suma, la percepción que se ha formado de sí mismo y de su existencia, y con la que se muestra muy conforme, no dista mucho de la que identifica al burgués calvinista que encarnaba Benjamin Franklin, con su retahíla de pequeñas virtudes -frugalidad, utilitarismo, diligencia, sobriedad, ahorro, laboriosidad, perseverancia y confianza-, que si el individuo cultiva con esmero deben conducirle a la anhelada perfección moral.
Su visión del arte de vivir se reduce a estas virtudes, combinadas con un modus vivendi cómodo y económicamente seguro. La inicial atracción que le despertó Bartleby se explica porque creyó hallar en él una suerte de doble, sólo que pobre y lacónico; alguien para quien, además, la conciencia no se distingue mucho de un libro de contabilidad y que, encadenado a la previsión y sumergido en “las aguas heladas del cálculo egoísta” -Marx dixit-, se encuentra más cerca de la muerte que de la vida. No sospechó que, tras aquella fachada de timidez y conformismo, se ocultaba un terco no a todo, en las antípodas de su positivismo alicorto.
Aparentemente el argumento de Bartleby, el escribiente es simple. Después de una larga experiencia laboral, el abogado contrata a un escribiente que refuerce el trabajo de los otros tres empleados que están a su servicio en el despacho de Wall Street. Según su testimonio, entre los candidatos que se presentaron, eligió a Bartleby porque le llamó la atención su figura “pulcra, respetable hasta inspirar compasión, con un aire irreprimible de desamparo”.
Pero a los pocos días ocurrió un incidente imprevisto. El apacible copista incumplió uno de los encargos burocráticos de su jefe, replicándole con una frase que volvería a pronunciar cada vez que éste le encomendaba algún cometido, por trivial que fuese: “Preferiría no hacerlo” (“I would prefer not to”). Esta es la célebre respuesta que ha dado pie a la interpretación literaria que asocia a Bartleby con los escritores dimisionarios.
Ante semejante reacción, el abogado descubre en el copista una oportunidad para mostrarse paciente y compasivo, en cumplimiento del mandato de su moral religiosa. Para eso se siente dotado de “sensibilidad moral”. Incluso, a la vista del absentismo de Bartleby, confiesa que no le costará nada tolerar la extraña terquedad de éste, “mientras cultivo en mi alma lo que, en su momento, será un bocado apetitoso para mi conciencia”. Así se hallaba más cerca de la retribución con la que, según el código religioso, se compensa a las “almas caritativas”, sobre todo cuando uno se siente frustrado por la derrota de alguna expectativa material en esta vida, como haber perdido el codiciado puesto de secretario de la Corte de Derecho Común que pensaba disfrutar con carácter vitalicio.
Finalmente, el copista se niega también a cumplir su oficio y cualquier orden que le imparte su jefe. Sólo quiere que lo dejen en paz, un deseo que el abogado no está dispuesto a satisfacer en su nada desinteresado empeño por ayudarlo. La apatía del escribiente llega al extremo de instalarse en la oficina, obligando al abogado a marcharse de ella. Desconcertado, éste concluye que sus problemas con Bartleby le “estaban predestinados desde la noche de los tiempos” y que había venido a parar a su casa “por algún designio misterioso de la omnisciente Providencia” que él, “en su condición de simple mortal”, no podía desentrañar. Esta conclusión no es más que charlatanería de catecismo concebida para conmover a los lectores “impresionables” y sólo sirve para encubrir el propósito expuesto por él mismo unas páginas atrás: que la terquedad de Bartleby le permitía cultivar en su alma lo que en el futuro sería un apetitoso bocado para su conciencia.
Las efectistas exclamaciones “¡Ay, Bartleby! ¡Ay, humanidad!” con las que clausura su relato, después de la muerte del escribiente en una sórdida prisión en la que ha sido encerrado por su negativa a abandonar la oficina, constituyen el broche de oro de una historia que el abogado considera ejemplarizante, y en la que si él desempeña el loable papel de alma caritativa –para eso la ha escrito-, Bartleby está destinado a ejercer de pobre diablo que, inexplicablemente, se resistió a la fraternal oferta de auxilio de su jefe.
Esas breves exclamaciones finales resumen el sentido del relato. Como no se ha ayudado lo bastante al prójimo, hasta dejarlo morir igual que un perro en el patio de una cárcel, siempre quedará el refugio de la “humanidad” abstracta y lejana en el que limpiar la conciencia manchada por la culpa.
A mediados del siglo XIX, cuando Melville publicó su relato, el nuevo credo del humanitarismo se extendía como una mancha de aceite entre la pequeña burguesía ascendente y hasta entre los fieles de las religiones convencionales que, como el abogado, acudían los domingos a la iglesia para dejarse impresionar por el predicador de moda, algo que él mismo perseguirá con su historia.
En la Europa decimonónica el otro exponente literario de individuo humanitarista tan esquinado como el abogado neoyorquino de Bartleby fue Monsieur Homais, el boticario anticlerical y volteriano de Madame Bovary, quien, después de arruinar en su propio beneficio la carrera del ingenuo médico Charles Bovary, el marido de Emma, supo hacer méritos para ser condecorado por sus servicios.
Ignoramos la fuente precisa en la que Melville se inspiró al escribir su relato. Los críticos mencionan a Emerson. Sin embargo, el discurso del abogado concuerda con la reflexión formulada por su contemporáneo, el británico Matthew Arnold, en su libro Cultura y anarquía (1869), acerca de la “concepción filistea de la vida”.
Arnold desarrolla esta idea tras comentar una noticia publicada en un periódico sobre el suicidio de un tal señor Smith, secretario de una compañía de seguros. De este individuo, exponente perfecto del filisteísmo de la clase media victoriana, se decía que trabajaba “con la aprensión de ser pobre y condenarse eternamente”.
En su comentario, Arnold advierte que con frecuencia “nos limitamos a la preocupación por hacer dinero y la preocupación por salvar nuestra alma”, de tal manera que “la estrecha y mecánica concepción de nuestros negocios seculares” procede de “una estrecha y mecánica concepción de nuestros negocios religiosos”, una derivación que, a su juicio, causa un verdadero estrago en la vida de las personas.
Volviendo al caso del “pobre señor Smith”, Arnold señala que en éste convergían
“tanto la más noble y gran preocupación como la más mezquina, la preocupación por salvar su alma (según la estrecha y mecánica concepción que tiene el puritanismo de lo que es la salvación del alma) y la preocupación por ganar dinero”.
Puesto que el abogado del relato de Melville no quiso revelarnos su nombre, podemos bautizarlo con el del directivo de la compañía de seguros, señor Smith: ambos se parecen como gemelos. Este dechado de burgués, con ramalazos de Tartufo puritano, también encaja en una aguda observación que hizo Alexis de Tocqueville tras su estancia en Estados Unidos.
El pensador francés anotó que en este país el gusto por los goces materiales no sólo no se contradecía con las buenas costumbres, sino que incluso “a menudo viene a combinarse con una especie de moralidad religiosa”, que se reduce al deseo de “lograr lo mejor en este mundo, sin renunciar a las posibilidades del otro”.
A la luz del extraño destino que la posteridad ha asignado a Bartleby, también empeñada en no dejarlo en paz, resulta sintomático el interés que parecen despertar los escritores dimisionarios y aquellos otros que se apartaron del fulgor de los focos en una sociedad en la que se multiplica la gente que escribe, en la que los escritores juegan a escribientes y literatos y en la que los lectores, más que leer libros, pasan páginas.
Quizá estos rara avis sean los auténticos guardianes de la literatura, quienes, en contra de la corriente, prefieren no publicar más (aunque no dejen de escribir), atrincherándose en la mesa de su escritorio, como Bartleby en la oficina de su pelmazo jefe. Si “el único destino noble de un escritor que publica es no tener una celebridad acorde con sus merecimientos, el verdadero destino noble es el del escritor que no publica”, anotó Fernando Pessoa, otro apóstol de la renuncia que sólo quería que lo dejasen en paz con sus heterónimos.
Ya lo advirtió hace varias décadas Nicolás Gómez Dávila, el perspicaz (y también oculto) crítico de la cultura y la sociedad moderna:
“La literatura no perece porque nadie escriba, sino cuando todos escriben”.
.
@Jaimefermar en Twitter
Esta reseña fue publicada originalmente en el blog: http://enlenguapropia.wordpress.com/

 El oficio de librero pasa siempre por el servicio, la difusión del conocimiento, gracias a la seducción del otro. Hay una erótica del libro y el librero la conoce bien. Es su legado más valioso: vender un libro significa seducir al lector y convencerlo de su necesidad, o de la necesidad del otro. Pero también, ser un librero significa entender el poder del NO. Saber a quién no venderle determinado libro, y a quién si, por ejemplo. Conocer al otro, con vistas a venderle aquello que sabemos que le gusta. Pero también negarle, aunque sea por un tiempo o para siempre, aquello que podría llevarlo a la perdición demasiado pronto. Todo librero es un Mefistófeles al revés. Serlo al derecho, es ser un vendedor de tienda, con los dientes listos para atacar el cuello. Un Mefistófeles al revés es un librero: aquel que no busca su caída final, sino su cálida conversación a través de los años, según los gustos de ese Fausto particular que es nuestro lector. Porque no hay nada más difícil que recomendar un libro. Pero es difícil sencillamente porque no todo el mundo es librero. Porque un librero sí sabe recomendar y vender libros. Desde siempre.
El oficio de librero pasa siempre por el servicio, la difusión del conocimiento, gracias a la seducción del otro. Hay una erótica del libro y el librero la conoce bien. Es su legado más valioso: vender un libro significa seducir al lector y convencerlo de su necesidad, o de la necesidad del otro. Pero también, ser un librero significa entender el poder del NO. Saber a quién no venderle determinado libro, y a quién si, por ejemplo. Conocer al otro, con vistas a venderle aquello que sabemos que le gusta. Pero también negarle, aunque sea por un tiempo o para siempre, aquello que podría llevarlo a la perdición demasiado pronto. Todo librero es un Mefistófeles al revés. Serlo al derecho, es ser un vendedor de tienda, con los dientes listos para atacar el cuello. Un Mefistófeles al revés es un librero: aquel que no busca su caída final, sino su cálida conversación a través de los años, según los gustos de ese Fausto particular que es nuestro lector. Porque no hay nada más difícil que recomendar un libro. Pero es difícil sencillamente porque no todo el mundo es librero. Porque un librero sí sabe recomendar y vender libros. Desde siempre. ¿Tiene sentido el oficio de librero hoy en día o deberá desaparecer como otros tantos oficios? Creo que este oficio ha mutado en el tiempo, desde hace decenas de años. Tiene una de las capacidades de adaptación más dinámicas que se conocen. Creo, incluso, que el librero, la figura del librero, a partir de la tecnología de la comunicación, sobrevivirá incluso más allá de la idea de librería, sea de grandes superficies o independiente. El librero existirá mientras la idea de texto, asociada a su materialidad o virtualidad, exista. Existirá mientras existan lectores. Y estos lectores dependerán (como la existencia de los libros, de su concepto, de los editores) del acercamiento del librero a sus necesidades de lector. Un librero es aquel que vela por la lectura del otro, más en estos tiempos indigentes. Un librero resguarda: cuida. Su labor está signada por saber escuchar al otro y comprender aquello que necesita.
¿Tiene sentido el oficio de librero hoy en día o deberá desaparecer como otros tantos oficios? Creo que este oficio ha mutado en el tiempo, desde hace decenas de años. Tiene una de las capacidades de adaptación más dinámicas que se conocen. Creo, incluso, que el librero, la figura del librero, a partir de la tecnología de la comunicación, sobrevivirá incluso más allá de la idea de librería, sea de grandes superficies o independiente. El librero existirá mientras la idea de texto, asociada a su materialidad o virtualidad, exista. Existirá mientras existan lectores. Y estos lectores dependerán (como la existencia de los libros, de su concepto, de los editores) del acercamiento del librero a sus necesidades de lector. Un librero es aquel que vela por la lectura del otro, más en estos tiempos indigentes. Un librero resguarda: cuida. Su labor está signada por saber escuchar al otro y comprender aquello que necesita.
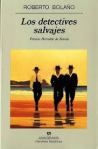 A ritmos desiguales, pero a la vez compactos, oscila esta historia entre ejes tangenciales tan distintos, y en la cual la lectura juega un papel tan importante, tan protagónico. Los detectives salvajes (1998), del escritor chileno Roberto Bolaño, es, así sin aspavientos, una novela de lectores. Sin pecar de simpleza, puesto que de cabo a rabo estamos sumergidos en un remanso de historias y personajes que orbitan en torno a literatura y a la experiencia poética, tan vasta como es posible.
A ritmos desiguales, pero a la vez compactos, oscila esta historia entre ejes tangenciales tan distintos, y en la cual la lectura juega un papel tan importante, tan protagónico. Los detectives salvajes (1998), del escritor chileno Roberto Bolaño, es, así sin aspavientos, una novela de lectores. Sin pecar de simpleza, puesto que de cabo a rabo estamos sumergidos en un remanso de historias y personajes que orbitan en torno a literatura y a la experiencia poética, tan vasta como es posible. Desperté y llovía. No se puede escalar. Vagué por la casa medio haciendo cosas pendientes antes de ir a la oficina y a clases. Fui a la ducha mientras pensaba que para el trabajo final de esta materia también podía escoger un libro que no estuviera en la lista propuesta. Cuál podría ser… Abrí el agua. Recordé Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro y fui a buscarlo. Volvía de la biblioteca a la ducha, mientras lo ojeaba, y pegué la cabeza contra la puerta abierta de un gabinete. Borges casi muere de septicemia y escribió “El sur”. A mí me salió un chichón y empecé a escribir este trabajo.
Desperté y llovía. No se puede escalar. Vagué por la casa medio haciendo cosas pendientes antes de ir a la oficina y a clases. Fui a la ducha mientras pensaba que para el trabajo final de esta materia también podía escoger un libro que no estuviera en la lista propuesta. Cuál podría ser… Abrí el agua. Recordé Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro y fui a buscarlo. Volvía de la biblioteca a la ducha, mientras lo ojeaba, y pegué la cabeza contra la puerta abierta de un gabinete. Borges casi muere de septicemia y escribió “El sur”. A mí me salió un chichón y empecé a escribir este trabajo. Un día de mil novecientos noventa y uno, Miyó Vestrini hizo suya una de las alegorías de Nerval y se sumergió para siempre en la gruta de las sirenas. Desde entonces, la violencia de su mirada interior resplandece -en modo de subyugación- en los materiales dispersos a los que el lector contemporáneo tiene acceso.
Un día de mil novecientos noventa y uno, Miyó Vestrini hizo suya una de las alegorías de Nerval y se sumergió para siempre en la gruta de las sirenas. Desde entonces, la violencia de su mirada interior resplandece -en modo de subyugación- en los materiales dispersos a los que el lector contemporáneo tiene acceso.


 El poder es el arma que el hombre ha querido para sí desde el principio de los tiempos. En ella residen todas las ambiciones que guarda en secreto, por esos las grandes guerras que se han desatado en la historia solo han tenido este propósito. Esta es la propuesta de La profecía de Praga, una novela policial que combina lo antiguo con lo moderno para enganchar al lector con una historia que nos mantiene en vilo hasta su desenlace.
El poder es el arma que el hombre ha querido para sí desde el principio de los tiempos. En ella residen todas las ambiciones que guarda en secreto, por esos las grandes guerras que se han desatado en la historia solo han tenido este propósito. Esta es la propuesta de La profecía de Praga, una novela policial que combina lo antiguo con lo moderno para enganchar al lector con una historia que nos mantiene en vilo hasta su desenlace. La infancia es el territorio de lo asombroso. En ese tiempo donde todo es una primera vez, nuestros ojos observan el mundo como una gran épica cotidiana. Toda tarea, problema o inconveniente se convierte en una empresa que hay que asumir con gallardía, donde el coraje es necesario para afrontar las grandes batallas que se presentan. La infancia, entonces, parece ser el territorio donde todo puede ser posible. Esta es la prerrogativa de la novela El mundo de Mariana, de C.J. Torres, un interesante experimento narrativo donde la voz que lleva la historia es la de una niña que se va contando a medida que va deslumbrándose con lo que la rodea.
La infancia es el territorio de lo asombroso. En ese tiempo donde todo es una primera vez, nuestros ojos observan el mundo como una gran épica cotidiana. Toda tarea, problema o inconveniente se convierte en una empresa que hay que asumir con gallardía, donde el coraje es necesario para afrontar las grandes batallas que se presentan. La infancia, entonces, parece ser el territorio donde todo puede ser posible. Esta es la prerrogativa de la novela El mundo de Mariana, de C.J. Torres, un interesante experimento narrativo donde la voz que lleva la historia es la de una niña que se va contando a medida que va deslumbrándose con lo que la rodea. El microrrelato es una postal que narra un instante, que muestra un paisaje en un tiempo determinado. Es la imagen en su estado más puro, lograda con la precisión de un cirujano. Dominar este arte exige lenguaje y pericia, atributos que llaman al lector no solo al divertimento sino al reconocimiento, al asombro, el mismo que Aristóteles anunciaba en su Poética. En El cielo en ruinas, de Angel Fabregat Morera, nos topamos con esto y con más, siendo lo cotidiano y lo azaroso el telón de fondo para contarnos estas brevedades, donde también el juego y la ironía se hacen presentes para decirnos que el mundo no siempre es un buen lugar para vivir en él.
El microrrelato es una postal que narra un instante, que muestra un paisaje en un tiempo determinado. Es la imagen en su estado más puro, lograda con la precisión de un cirujano. Dominar este arte exige lenguaje y pericia, atributos que llaman al lector no solo al divertimento sino al reconocimiento, al asombro, el mismo que Aristóteles anunciaba en su Poética. En El cielo en ruinas, de Angel Fabregat Morera, nos topamos con esto y con más, siendo lo cotidiano y lo azaroso el telón de fondo para contarnos estas brevedades, donde también el juego y la ironía se hacen presentes para decirnos que el mundo no siempre es un buen lugar para vivir en él.